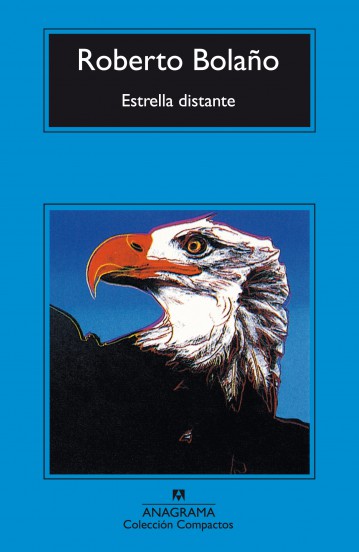Hasta hace poco Mateo era mi amigo del alma, mi compañero, mi amante ocasional. Aficionado a la pintura, alto, delgaducho, pelo ligeramente ondulado y ojos de un azul ligeramente desvaído, nos conocimos en la facultad de Derecho, siendo estudiantes. Al acabar la carrera, él se quedó en el bufete de abogados de su padre y yo entré en otro de pasante. Pero como desde el principio mi jefe mostró más interés por mis tetas que por mi cerebro, diciéndole «adiós muy buenas», no tardé mucho en establecerme por mi cuenta. Mateo y yo nos seguíamos viendo con frecuencia, para compartir una copa o para charlar de asuntos profesionales. A veces, hacíamos el amor, intercambiábamos caricias con dulzura, sin las prisas ni los falsos arrebatos de la pasión. En agosto del verano pasado alquilamos en el Algarve un apartamento desde cuya terraza podíamos escuchar el rumor de las olas al romperse y contemplar, allí, al alcance de la mano, el mar recortado contra el horizonte, que él se empeñaba en reproducir una y otra vez en sus lienzos, mientras yo, tumbada en una hamaca, me sumergía en los intríngulis de alguna novela policíaca. Fueron dos semanas de paseos por la playa de dunas solitarias, siestas interminables, baños a la luz declinante de la tarde, rondas por los bares y chiringuitos de la zona —el Pista Morta, al lado de una vieja vía de tren en desuso, por su decoración modernista y también por las ostras tan exquisitas que servían, pronto se convirtió en nuestro preferido—, que se nos pasaron en un vuelo. A nuestra vuelta nos costó separarnos. Ya estábamos empezando a planificar las Navidades, que queríamos pasar esquiando en Sierra Nevada, cuando cierto día de octubre, poco antes de mi santo, la virgen del Pilar, apareció en mi despacho acompañado por un tipo al que acababa de conocer y a quien me presentó como Manuel. Más o menos de la misma edad y estatura, idéntico color de ojos y de pelo, ambos guardaban un extraordinario parecido, e incluso hubiesen podido pasar por hermanos de no ser porque Mateo tenía clase, ese sello, ese algo imposible de definir que te acompaña desde la cuna, mientras que el otro, pese a sus modales educados y a sus esfuerzos por aparentar lo contrario, no la conocía ni por el forro. Por lo visto no tenía oficio ni beneficio. Se le daban muy bien las imitaciones. Tan pronto lo contrataban para actuar como payaso en alguna fiesta infantil, o como guía turístico para guiris incautos. Cuando, con gesto indolente, con la intención de caerme bien, me confesó que hacía «un poco de todo», lo miré con desconfianza, en la seguridad de que se trataba de un farsante, un don nadie al que convenía perder de vista cuanto antes. Pero Mateo, lejos de estar de acuerdo conmigo, parecía disfrutar de lo lindo en su compañía y se citaban tan a menudo que incluso llegué a dudar de la naturaleza de sus relaciones. Mientras tanto nuestros encuentros se iban haciendo cada vez más esporádicos. Menos mal que pronto, en Navidad, contando con al otro no le diera por aguarnos la fiesta apuntándose a última hora, tendría oportunidad de desquitarme. Además, tampoco Mateo estaba dispuesto a seguir aguantándolo por más tiempo, sobre todo a raíz de haberlo sorprendido en su habitación probándose uno de sus trajes y saludándose a sí mismo ante el espejo. Le sentó tan mal verlo así, que al principio ni siquiera fue capaz de reaccionar, hasta que por fin fue capaz de ordenarle que se lo quitara. Desde aquel día se obsesionó con la idea de que tenía que expulsarlo de su vida para siempre, pero, para hacerle más llevadero el trago, accedería a darle gusto yéndose a pasar con él a Madrid el puente de la Constitución. Ya tenía en el bolsillo los billetes del Ave. Pese a mi contrariedad, el día de su partida lo acompañé a la estación. Al siguiente lunes Manuel me envió un wasap diciéndome que regresaba solo. Mateo, al parecer, había decidido prolongar su estancia durante unos días. Han pasado ya dos meses desde entonces y a fecha de hoy sigo sin tener noticias suyas. Nadie sabe nada de él, parece como si se lo hubiera tragado la tierra, su foto ha salido ya en todos los noticiarios y oficialmente se le da por desaparecido. Manuel subió ayer a mi despacho para saludarme y entregarme de parte de Mateo el perfume que le encargué, del que me había olvidado por completo. Lo encontré muy cambiado, más seguridad de sí mismo, con ropa caras y elegante.
–¿Acaso has heredado? –Le pregunté.
A la desaparición de Mateo, no le dio importancia.
–Seguro de que se lo estará pasando en grande en algún pueblecito perdido del Mediterráneo –me dijo, quizá con la intención de tranquilizarme.
Cuando al marcharse, a través de la ventana, lo vi caminando por la acera, tuve la impresión de que era Mateo y no él quien en ese momento se alejaba de mí.